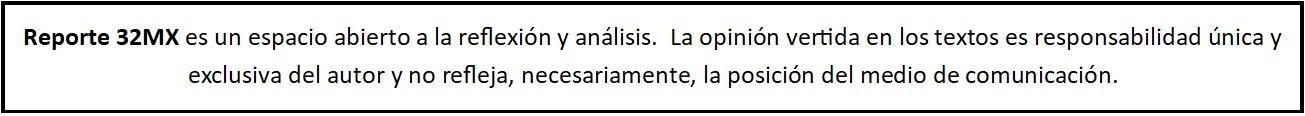Resulta sorprendente que, a estas alturas del sexenio, la aceptación popular a la figura del presidente Andrés Manuel López Obrador siga con altos niveles, a pesar de que la terca que se vive en nuestro país, no es tan positiva como lo hace creer el inquilino de Palacio Nacional.
Sin duda que uno de los motivos principales es su probada honestidad y transparencia. Miles de contrincantes le han buscado algún negocio sucio o un acto de corrupción para poderlo destruir, sin embargo, la carrera política del presidente está libre de escándalos de ese tipo.

Su bandera es la honestidad y tiene razón. Él no responde por nadie de su familia, ni de sus amigos, solo lo hace por el más pequeño de sus hijos Jesús Ernesto. Esa es su fortaleza.
Con ese discurso llegó a la presidencia y una vez que finalice su sexenio, dejará a su sucesor o sucesora, un reto bastante difícil de mantener, porque el poder seduce y las tentaciones económicas son el pan nuestro de cada día. Cualquiera puede caer. La historia así lo señala.
En un mundo lleno de corrupción, siempre será un bálsamo de alegría observar que un mandatario no se va a casa con las manos llenas de dinero. Como lo hicieron tantos. Eso se valora y se aplaude.

Para un pueblo agraviado como el nuestro, el surgimiento de un personaje que además de no tener un pasado corrupto, busca el bienestar de esa masa humana que nunca es tomada en cuenta, significa una esperanza de vida, de mejora y de sentirse importante.
Los programas sociales van encaminados hacia esa parte de la sociedad que vergonzosamente ha estado descuidada. Una sociedad mexicana que tiene 56 millones de personas en la pobreza y que jamás han volteado a verla. Ese es el mérito de López Obrador, ver hacía ellos.
En el ejercicio del poder es normal que se le critique y fustigue de sus formas, de sus excesos peleoneros, de su tendencia narcisista, de su terquedad absoluta, de su soberbia, de su resentimiento diario, de sus ganas incansables de dividir al país en buenos y malos, entre miles de defectos más, pero aun así su pueblo lo quiere.
Por eso resulta absurdo que teniendo una aceptación superior al 60 por ciento, convoque y organice una consulta donde sabe que resultará ganador. La revocación de mandato es una burla a sus adversarios -como él les llama- porque ni juntando a toda la oposición, lograrían tal cometido.

Aunque la organización de la consulta tendrá un costo aproximado de 4 millones de pesos, el lujo y la vanidad del poderoso presidente va más allá del precio.
Demostrar su músculo ante la cada vez más debilitada oposición lo seduce. Hacer añicos a sus adversarios equivale a acrecentar su figura ante sus simpatizantes y de paso este golpe de autoridad, le lleva a construir una sucesión favorable a él y a su cuarta transformación.
Se puede estar a disgusto con sus formas, filias y fobias, en su desdén perpetúo a la clase media y al neoliberalismo, a sus caprichos emocionales, pero Andrés Manuel López Obrador es un genio de la política.
Hoy, a medio camino de su sexenio, y con todas las banderas a su favor, incluso por encima de los múltiples problemas que aquejan al país, puede navegar sin problemas hacía un lugar preponderante en la historia.

Su gente le cree y lo quiere. Su base social lo idolatra y le festeja todas sus ocurrencias. Los empresarios lo odian y a veces lo quieren, pero no lo dañan y se cuadran ante él. No somos lo mismo, repite cuántas veces es necesario para afianzar su liderazgo. Y muchos le dan la razón.
Sumado a ese escenario, con una oposición moralmente derrotada y sin rumbo fijo, agregando la grandiosa habilidad de manejar la agenda nacional a su antojo, el presidente Andrés Manuel López Obrador no tiene nada de qué preocuparse.