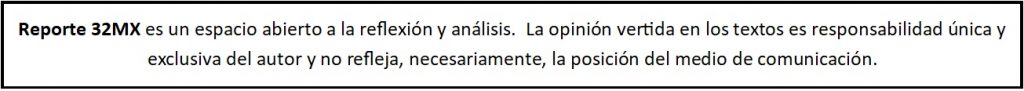Desde que comencé a escuchar a The Rolling Stones en la década de los noventa, Charlie Watts me pareció un personaje extraordinario; del tipo con cara de viejito adorable, con su pelo que ya estaba encanecido desde muy chavo, que siempre usaba algún traje seguramente del más distinguido casimir inglés y con solapas al estilo de los añejos magos del blues del Mississippi; su aspecto sobrio contrastaba con nítida precisión con la imagen desenfrenada, turbia, inmortal y rejuvenecida de Mick Jagger y Keith Richards, los amos y almas de las infinitas piedras rodantes; pero era quizá esa sobriedad el punto de equilibrio, el vértice, desde el cuál, tal corazón batiente, se imprimía el ritmo y los latidos de la legendaria banda de rock… La más grande de todos los tiempos.
Me imaginaba más a Charlie Watts tomando la hora del té en Londres -escuchando el bebop del jazz de los años cuarenta, quizá mientras leía Música para camaleones de Truman Capote-, que al baterista interminable y energizado que, con dejos de timidez en el rostro y alta dosis de perseverancia en las manos, acompañó durante 57 años el trajín explosivo de sus satánicas majestades del rock, y que se convirtió en un icono de la música de todos los tiempos.

Todo podría suceder en la gran saga stoniana, que rumba de 1962 a la fecha, pero al despertar de sueños o pesadillas, Charlie siempre estaba ahí, imperturbable, inquebrantable, cocinando los cuatro tiempos con la precisión de un reloj, y la mecánica puntual de un motor.
Transcurrió el movimiento juvenil de 1968 que escribió en las paredes: “La acción no debe ser una reacción sino una creación” y Charlie seguía ahí; pasó el triste Festival de Altamont de 1969 -el concierto donde los Rolling Stones hicieron su propio Woodstock- y que terminó en escenas de sangre y muerte, porque Los encargados de la seguridad fueron Los Ángeles del Infierno, una banda de motociclistas con un historial de violencia y crimen, y que desde el inadmisible racismo mataron a puñaladas Meredith Hunter, un joven de 18 años, justo cuando Mick Jagger cantaba y se contoneaba en el mega escenario. El sueño sesentero había terminado y Charlie seguía ahí.
Transcurrieron los días negros de la muerte de Brian Jones en una piscina, de la temporada de adicciones a mil por hora de Keith Richards, de las detenciones de los jerarcas Stones por posesión de drogas, y Charlé estaba ahí. Pasó la época de la música disco cuando Jagger se alejó de Richards para hacer algunas rolas infumables y modistas, pero se reencontraron y también Charle seguía ahí.

Estamos en 1966, suena en la radio Paint in Black que llega a los primeros lugares de popularidad, en los meses posteriores, una ola de protestas juveniles, quizá la primera gran asonada simultanea recorrerá la aldea global tal cual fantasma, pero no se trató de los proletarios uníos convidados por Carlos Marx, sino los chavos, los jóvenes, los estudiantes pequeño burgueses radicalizados y las clases subalternas y populares, que salieron a las calles alzando el puño por libertades democráticas y disensos ante el orden establecido. Desde ciudades como París, Praga, Pekin, Londres, Berlín, Bohn, Los Angeles, Roma, Madrid, Túnez hasta Tlatelolco en la Ciudad de México, blandieron flores y pancartas los abuelos del alter-mundismo.
“Tengo que girar la cabeza/ hasta que mi oscuridad se vaya”; profetiza la histórica rola antes que las jornadas de lucha se hundieran en la noche negra del Tlatelolco mexicano. La batería de Watts cimbra el orbe como tambores apaches de la rebelión en ciernes, es la esencia de esa canción la energía sesentaiochera que quizá por ello permanece como piedra de lava viva hasta nuestros días, irradiando la vertiginosa energía de los chavos que protestaron en el 68 para poder gozar el 69.

Por fin es 1990, -cuanto-esperamos-este-momento-, la madrugada es insólitamente tibia, digamos que encantadora bajo una inusual luna de diciembre, que corona el cielo también extrañamente despejado y transparente. Junto con Lalo y Jacobo estamos formados en una cola que bordea las mallas del Palacio de los Deportes. Ese mismo año ha venido a México Bob Dylán, rompiendo la larga sequía de la cerrazón autoritaria que había prohibido los conciertos multitudinarios de ídolos musicales del extranjero en tierras aztecas.
Yo llevaba esa pequeña grabadora de pilas que me solía acompañar en los grandes momentos del CCH y de la vida. Fuimos los primeros en llegar a las taquillas en cuanto se anunció por una radiodifusora local la ansiada y confirmadísima visita de The Rolling Stones a la gran Tenochtitlán. Las taquillas se abrirían al día siguiente a las 8:00 de la mañana dijo la voz eufórica del locutor. Presta para la orquesta, presta para andar igual, y nos fuimos en Metro desde la Mocte en cuanto supimos la noticia; y ahí estábamos en la alegre e interminable madrugada.

El frío decembrino dio tregua esa noche, pero ahí estábamos listos para descorchar un San Matías, el tequila de la banda y de todos los días. La fila se iba convirtiendo en esos extraños lugares de convivencia intergeneracional, había varios rucos pero chavos del alma, con las greñas largas pero igual de encanecidas que las de Charlie Watts, había otros adultos incluso de traje, corbata y cuello blanco, había doñitas y chavas, había raza que llevaba sus discos de los Stones bajo el brazo, presumían jovas musicales e intercambiaban risas y fraternidad; algunos fumaban mota bajo algún árbol lejano al amparo de la oscuridad, algunas durante décadas habían esperado la cita con Jagger y compañía, habíamos más chavos, “tu que haces aquí vete al secundaria chavo”, risas y más risas. Había como siempre los que no sabían que hacían ahí ni porqué estaban formados, pero les latía el desmadre, “no se guey me trajo mi tío, chale”. Más risas.
Éramos la gran familia Piedra Rodante de México, conformada por todas las generaciones, clases sociales, ocupaciones, mañas, razas, colores, y sabores, pero unidas por el indescriptible gusto de deleitar el oído y los sentidos con la voz de Jagger, las guitarras de Richards y Wood, el bajo (todavía) de Wiman, y la batería de Charlie Watts.

Recuerdo en específico cuando desde un casetito en la grabadora sonaba Under My Thumb y la magia de la batería de Watts; después alguien puso a los Blues Boys y esa rola que canta: Yo tuve un gran amigo/ un amigo de verdad/ convivimos muchos años/ él se llama Charly Brown/ le digo: ¡Qué tal Charly!/ ¡Qué tal Charly Brown!/ yo quisiera verte pronto/ y volverte a saludar/ Anduvimos por la sierra/ navegamos por el mar/ conocimos muchas chicas/ todas lindas de verdad/ le digo: ¡Qué tal Charly!/ ¡Qué tal Charly Brown!/ yo quisera verte pronto y volverte a saludar…
La noche mágica se paseaba entre rolas, bromas, anécdotas y más rolas, el hormigueo de la fila se iba convirtiendo en un festival a la intemperie. Nadie pensaba en dormir ni había donde, salvo algunos afortunados que se acurrucaban a ratos en sus autos; los que veníamos a pie solo nos acariciaba el aire del alba. Nuestra mente y corazón los mantenía la preciosa idea de comprar un boleto para acceder al paraíso de un concierto de The Rolling Stones.
Por fin amaneció, pasaban muy lentos los minutos pues cuando se espera una hora con tanta ansiedad el tiempo se ensancha. Estábamos bien desvelados y a la vez más vivos y despiertos que nunca, cuando comenzó a llegar de boca en boca, de voz en voz una noticia que fue derribando los ánimos como piezas de domino, pero que se matizaba por algunas carcajadas y muchos comentarios sarcásticos, a las 8 am no había nadie para vender boletos en la taquilla, pues todo era una broma de un locutor influyente por ser 28 de diciembre, día de los Santos Inocentes.

Reímos y lloramos, “no siempre puedes obtener lo que deseas”; los Rolling Stones vendrían finalmente a México poco después de esa mañana de broma, pero esa madrugada de fraternidad y esperanza nunca nadie nos la va a quitar, y la recordamos dedicada a la eternidad del maestro Charlie Watts.