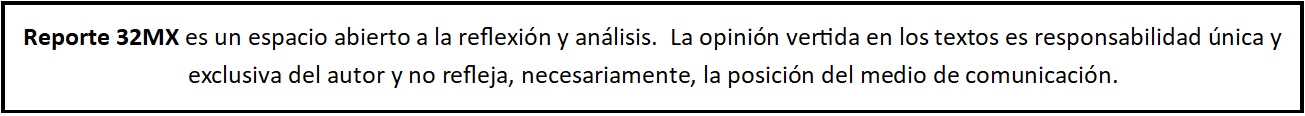En el cementerio del Père Lachaise, el más grande de París y un jardín solemne para letrados de todos los tiempos yacen los restos de Jim Morrison, el Rey Lagarto que duerme desde hace cincuenta años el elixir de la eternidad en las jambas de su visitado y sobrio templo.

El 8 de diciembre de 1997, justo en su no cumpleaños, tuve la oportunidad de visitar el pequeño mausoleo que encierra en la austera lapida una de las más fascinantes historias contraculturales: la de un artista que fue cantante para resarcir su encomienda terrenal de ser poeta de las oscuridades. Paradójicamente, su inmortalidad persiste y permanece al lado de celebres escritores y músicos universales (de la talla de Oscar Wilde, Chopin, Balzac, Cyrano de Bergerac), y lejos de los salones de la fama del rock -donde no pocas voces del status quo rocanrolero han desestimado la legitimidad musical de The Doors.

James Douglas Morrison vivió de y para la poesía, su vida y obra en sí mismas fueron un poema maldito, que devino en una puesta en escena escrita por él mismo en el imaginario de cuatro emblemáticos actos: auge musical, resurrección desde la carretera de los excesos, muerte y asunción a la mitología.
En la oscura tumba cubierta de rojizas hojas otoñales donde yace Jim, la luz proviene de las chavas y chavos de todas las edades y latitudes que asisten con el pelo canoso o pintado de azul punk, a rendir pleitesía al icono por excelencia de los desorbitados y patrono de racimos de músicos y literatos soterrados y anónimos que escriben para sus propios demonios; entre guitarras de madera, botellas de vino barato de los suburbios parisinos, mota, o cerveza a hurtadillas; generaciones enteras han acudido en fila india para postrarse en ese santuario laico representativo de uno de los más contradictorios, bellos, efímeros e infinitos sueños llamados Jim Morrison y la utopía de los años sesenta.

Que importa que el mundo se haga polvo y los críticos de rock digan misa, si el fuego está encendido por esas manos que en las esquinas más lejanas del Père Lachaise y más cercanas a los barrios bravos de Neza, Iztapalapa y Cuautepec, los don nadie de todos los años postreros a la muerte de Jim se saben todas las rolas de los Doors, y las cantan para escapar de su ruinosa realidad y embarcarse en el sueño de ser como aquel gabacho James pero sin tener miles de dólares para derretir en champagne, en montarse por un instante en el potro dionisiaco y realizar los más alegres, absurdos, estremecedores y a su vez potentes homenajes en cada tarde de alcohol y lluvia a ese hombre que se atrevió a morir para no terminar traicionado su esencia -como la mayoría de los próceres musicales de su generación-, con excepción claro está de otros jinetes que se permitieron hacer lo propio y caminar al nirvana en ese mismo cambio de década como Brian Jones, Janis Joplin y Jimi Hendrix.
A pesar de estar encasillado en el estereotipo de la estrella de rock que “vive rápido y muere joven” la obra de Jim Morrison, no puede explicarse tan solo en los excesos de drogas y alcohol con que suele asociarse a este género musical. Su sensibilidad fue propia de un artista que primero pasó por el cine y la literatura, antes de encontrar en la música su pulpito para hacerse escuchar por aquella generación que desde las manifestaciones públicas y en los hábitos privados, pedía lo imposible.

Las raíces profundas de su obra poética, pasa por la revisión de autores transgresores de los cánones estéticos de su propio tiempo como lo fueron William Blake, Charles Baudelaire, Arthur Rimbaud, Paul Verlaine, o Louis-Ferdinand Cèline; pero también de abiertos críticos de la sociedad moderna como hicieron Bertolt Brecht o Aldous Huxley, en ensayos y obras literarias. Las letras que escribió Morrison y musicalizaron Manzarek, Krieger y Densmore fueron verdaderos pasadizos a una cultura refinada que estaba vedada para el consumo de las grandes masas habituada a la cultura mediática.
Los Doors (como los terminamos apropiando en México) y Jim Morrison son referencias transgeneracionales que han trascendido el paso de este medio siglo como un legado de rebeldía que cada día y cada noche que vuelve a sonar su música, se actualiza en un rito heredado.
Las puertas de la percepción no hacen alusión solo a la literatura que se leía en los años 60´s, sino a un tiempo histórico donde la crisis de la democracia burguesa y el capitalismo de la posguerra solo pudo ocultarse en la retórica propia de la Guerra Fría.

Quienes fueron jóvenes en esa década voltearon a buscar alternativas a la subjetividad consumista o la abierta represión política que se reproducía desde todas las instituciones estatales, incluidas las escolares; así fue como muchos jóvenes a la par de mismo Morrison encontraron en la sabiduría propia de los pueblos originarios del continente americano, y en sus prácticas ancestrales como el chamanismo o el uso de psicotrópicos, un sendero para distanciarse de la perspectiva de vida que se imponía como única desde la racionalidad occidental.
Nuestro propio chamán de la contracultura en México, José Agustín, otro contemporáneo en tiempo y espíritu del Rey Lagarto, supo reconocer la profundidad en el pensamiento un personaje que, en una sola visita, pasó a convertirse en una nueva mitología que nos acerca a los mortales con los seres extraordinarios de los relatos mágicos.
Hace 48 años, durante el verano de 1969, The Doors tuvieron cuatro conciertos en la capital de México que el propio Agustín pudo presenciar en un local exclusivo de la colonia del Valle. Ahí estuvieron presente los hijos de la oligarquía mexicana que pudieron pagar los elevados precios que se pusieron a los boletos, para inhibir la presencia masiva de jóvenes.

Una versión recurrente de este hecho, insiste en la presencia del hijo del carnicero de Tlatelolco, el famoso Alfredo Díaz Ordaz, como uno de los principales promotores de la visita y quien terminó imponiendo el carácter elitista que tuvieron sus presentaciones. Se dice para ahondar el morbo y desacreditar a Morrison como héroe contracultural, que hasta la residencia de Los Pinos el junior llevo a la banda para terminar drogándose con ellos.
Lo cierto es que quedó una memoria gráfica de los lugares que quisieron recorrer en esta tierra azteca, más cercanos a la cultura popular y profunda de México, que a las esferas de poder ante quienes terminaron tocando por coacción de esas mismas autoridades que percibían las manifestaciones y reuniones masivas como amenazas al Estado mexicano.
Queda en la memoria que Jim Morrison quiso tocar en una plaza de toros donde los precios fueran accesibles para su público; y que cuando el regente Uruchurtu negó los permisos como posición del régimen priista, obligando a buscar un espacio cerrado para las presentaciones, la opción que consideró la banda fue hacer una presentación dominical como cualquier otro artista popular, en el foro de la mismísima Alameda. Por supuesto, este encuentro con el pueblo nunca se realizó, los tiempos de cerrazón social y política que se vivían en México, no lo permitieron.

Apenas dos años después de su aventura mexicana, al dejar esta vida en Paris el 3 de julio de 1971, Jim Morrison paso a convertirse en una leyenda contemporánea que trasciende más allá de la historia del rock. Su figura, paso a convertirse en un icono laico de la misma manera que sucedió con el Che Guevara, aunque por diferentes caminos. En el imaginario de sucesivas generaciones de jóvenes en todo el mundo, Jim Morrison no solo es el poeta más cercano que se llega a conocer, casi como un hermano, sino el intérprete que quiso cambiar nuestro mundo por medio de su arte. Si alcanzó a lograrlo o no está en el viento; sin duda, para quienes hemos escuchado sus canciones, sí logró transformar nuestra percepción de la realidad que se nos pretendía vender como uniforme y predeterminada. Lo suyo, como pasa con cualquier otro revolucionario en cualquier tiempo, fue dejar una puerta abierta para que sucesivas generaciones se atrevan a ir más allá del umbral que se nos impone. Como aquellos cantos de músicos callejeros que lo siguen entonando en la impronta de cualquier pedazo de mundo.