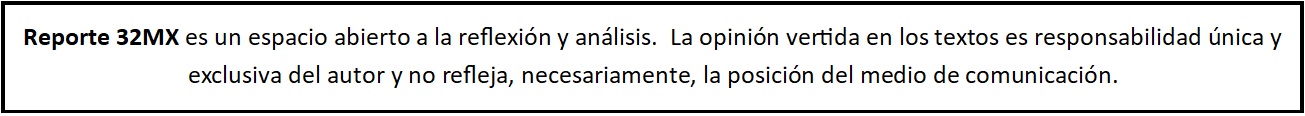Qué pronto llegamos a julio. Parece que fue ayer el intercambio de regalos. Era diciembre y todo pintaba para que el año de maravilla. El dulce calor de los abrazos familiares. La cena, las charlas interminables y en general todo lo que significa esa fecha.

Después, los doce deseos y los planes a desarrollar a lo largo del año. Jubilosos nos entregamos al Rey Baco y lo mejor de nosotros sale a relucir. Es una noche larga y queda grabada en el corazón de todos nosotros.
A mí la verdad, me da mucha nostalgia. Me acuerdo de mis amigos y a veces de mis enemigos. Este año todavía la pase con mi novio. La nochebuena la pasamos en casa de su familia y la cena de año nuevo fue en casa de mis papás.
Mis planes para este 2020 eran muy padres. Mi viaje a Chiapas en Semana Santa me causaba una ilusión muy grande porque iba a visitar a una muy querida amiga, que se fue a vivir allá después de que nos graduamos.

Así con esa nueva meta inicié el año. Mi entusiasmo era tan grande que se me olvidaron mis deudas y decidí caminar con todo el optimismo del mundo para cumplir mis objetivos.
Hasta marzo, la vida para mí era un dulce con sabor a miel. Todo me salía de maravilla. En mi trabajo me iba de lujo. Nada, absolutamente nada me hacía sentir mal.
Con una puntualidad inglesa, mis objetivos de año nuevo marchaban a la perfección. Mis cursos de inglés iban de lujo. Mis clases de Yoga también y por fin, pude correr cinco kilómetros en 40 minutos.

Para ese entonces, en el mundo se hablaba del nacimiento de una epidemia que estaba causando mucho ruido en China. Muy pocos le dimos importancia. Mis planes para irme a Chiapas nunca dejaron de serlo. Todo estaba fríamente calculado.
Una de las últimas noches de marzo me llegó al celular una notificación que decía que la epidemia ya no lo era, que ahora se había convertido en pandemia porque ese virus ya estaba en otros países y el peligro de extenderse era bastante probable.
En México con más dudas que certezas, se empezaron a tomar medidas en contra de ese nuevo enemigo de la salud. Debido a esta situación hemos tenido que trabajar desde casa. Así mis planes quedaron estropeados.

Mi viaje obviamente quedó frustrado. La emergencia sanitaria llegó al país y cualquier plan previo, quedó hecho trizas. A partir de ese momento, lo más importante sería preservar la salud y la vida. Las cosas cambiaron radicalmente.
Llevo casi cien días confinada y me queda muy claro que nadie tiene el futuro asegurado. A nadie le pertenece. Cuanta sabiduría existe en un refrán que le oí decir a mi padre: Si quieres hacer reír a Dios cuéntale tus planes. Y cuánta razón tiene mi papá.
En esta encerrada soledad he visto con tristeza que la vida se va muy fácil. Las muertes que ha cobrado ese bicho contagioso han sido miles. Cuántas de esas personas, planearon viajar, celebraron y festejaron la llegada del 2020, sin saber que sería el último de su existencia.

Ante tanto dolor y tanta pérdida no quiero planear tanto. Voy a vivir con alegría y agradecimiento eterno al Ser superior que permite que esté aquí y ahora. Le robo una frase a mi amigo Adrián que siempre me dice: Solo por hoy.
Ya no quiero escuchar el número de muertos por coronavirus. Estoy sensible. Quiero recordar esa fiesta de diciembre con mucho amor. Ahí pude abrazar a mis padres, a mis hermanos y a mis sobrinos. Han pasado ya seis meses y parece que fue ayer.
Me quedo con el recuerdo de esos instantes mágicos de amor y alegría. Esperando que algún día volvamos a estar juntos y felices. Y valoro que, aunque lejos, están conmigo.

Envuelta en esta vorágine de emociones, me queda la enseñanza de que todo cambia y que, en lugar de hacer planes y más planes, lo mejor es celebrar la vida como venga, no hay de otra…